Biblioteca Martialay: Rivalidades deportivas
De Félix Martialay La rivalidad es la esencia del deporte, de cualquier deporte. La raíz del deporte surge de dos actividades primitivas y casi únicas de la Humanidad: la guerra y la caza.
La rivalidad es la esencia del deporte, de cualquier deporte. La raíz del deporte surge de dos actividades primitivas y casi únicas de la Humanidad: la guerra y la caza.
Los jóvenes, en Grecia, por ejemplo, se preparaban para ambas actividades haciendo ejercicios físicos. Tener condiciones físicas para la guerra o destreza y resistencia para la caza eran los propósitos remotos. Pero para mayor identidad con el propósito, inmediatamente surgieron las rivalidades entre los que se preparaban en un mismo gimnasio o entre los gimnasios de localidades inmediatas. Al fin y al cabo en la guerra, en las batallas había vencedores y vencidos; en la caza era inevitable la comparación entre el número de piezas cobradas o el tamaño de las mismas…
De aquí que ya en su nacimiento el deporte entrañara comparación y por ello rivalidad.
En los deportes sin contacto físico, sin choques, la competencia se establece a través de las distancias – metros de salto de altura o longitud, metros de distancia a la que se lanza la jabalina, o el peso, o el disco… – o los tiempos: menos minutos o segundos en recorrer un trayecto. O bien la habilidad para acertar en un blanco, fijo o móvil, por medio de armas de fuego o de arco; o el acierto para introducir una bola en un hoyo desde una distancia concertada, como ocurre en el golf.
Para los deportes intermedios se instituyeron unos reglamentos para que esa rivalidad, esa competición quedara ajustada de tal suerte que el atleta que consiguiera mayor número de aciertos fuera el vencedor. Casos del tenis o el voleibol.
Para los deportes de choque, de contacto, la rivalidad, la competición se establece por el número de veces que se introduce un balón en una portería o en un aro.
Al margen de ello queda el deporte como medio y no como fin en sí mismo. Tales es el caso del gimnasta que utiliza el deporte simplemente para mejorar su salud o para utilizar el ocio de una forma saludable.
Los procedimientos de medición o contabilidad lo único que hacen es establecer la diferencia entre los rivales, sean estos individuos o equipos.
Con ello queda establecido que la rivalidad, esto es la competencia, está en la entraña misma del deporte. Es, en sí misma, el deporte. Sin rivalidad, no hay deporte. Incluso resultan simultáneos y paralelos. Un atleta aislado siente la necesidad de afirmar – como en otras muchas actividades humanas – su propio valer y, por ello, contrastar sus logros con el del vecino.
En un principio la rivalidad se estableció entre individuos aislados. Saltar más que aquel que tenía fama de buen saltador. Y, naturalmente con jueces que lo acreditaran, con testigos que lo confirmaran.
Estos testigos iban a ser el germen de los espectadores. Iban a acompañar a esos testigos para contemplar cómo el atleta de su lugar vencía al forastero. Y de aquí se derivaba ya un partidismo previo. Se apoyaba, se arropaba al atleta conocido ante la competición con el ajeno. El espectador comenzaba a hacerse partícipe de la competencia, de la rivalidad.
Cuando el deporte empieza a ser espectáculo, esos aficionados participan de la rivalidad, bien por paisanaje con quienes compiten, bien por simpatía. El público deja de ser imparcial para meterse de lleno en la refriega deportiva.
Cuando los participantes, sean individuos o equipos, tienen una representatividad, real o imaginada, se transforman en el banderín de esa ciudad, de esa provincia, de esa nación. Se vuelve a los orígenes, a la guerra, pero de forma menos sangrienta, más civilizada. Y los partidarios – sean espectadores o no – se transforman en parte activa de esa guerra.
En tal estado está hoy la cuestión. La supremacía conquistada por la victoria en una guerra ha pasado a ser la supremacía deportiva conquistada en las pistas olímpicas o en los campos de competición europeos o mundiales.
Afortunada o desgraciadamente el trofeo más codiciado es aquel que se consigue ante los vecinos más próximos. De aquí las rivalidades tremendas entre los equipos de la misma ciudad; casos del Madrid y el Atlético, del Barcelona y el Español, del Sevilla y el Betis… Y hubo un tiempo en el que, por ejemplo, en Irún media ciudad no se hablaba con la otra mitad, los empleados eran despedidos si eran partidarios del equipo contrario al de los patronos, los bares no admitían clientes que pertenecieran al club rival, etc.
Ello se amplía entre contendientes que tienen otras diferencias de superioridades entre ciudades o entre regiones. Las contiendas entre el Barcelona y el Madrid, entre el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad…
Bien es verdad que estas rivalidades se solapan con las que los ciudadanos de una localidad tienen contra los de otra, agravios reales, imaginarios o creados artificialmente por cuestiones políticas.
Pero estas consideraciones ya se salen fuera de los límites de la rivalidad deportiva.
Todo ese espectáculo de los aficionados disfrazados con los colores de su equipo, agrediendo a los rivales, arrasando las ciudades del “enemigo”, cierran ese círculo primitivo de la guerra. Y ello entra en los terrenos de la sociología, como entra en los de la psiquiatría el que el deporte de competición sirva de válvula de escape para los resentimientos, las frustraciones o las presiones sociales que padecen individualmente esos espectadores, que en realidad son rivales irreconciliables consigo mismos o con la sociedad circundante.

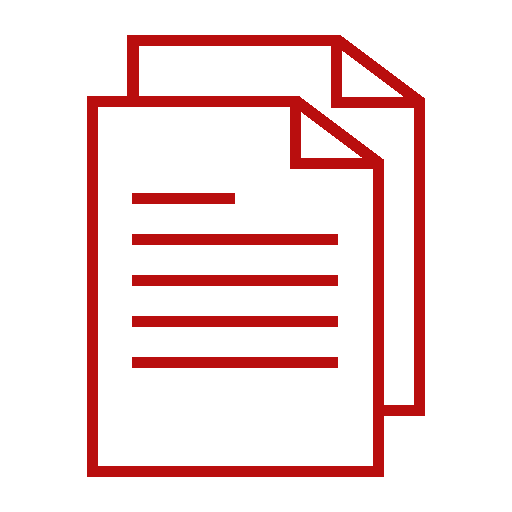





 ACCEDER A TIENDA CIHEFE
ACCEDER A TIENDA CIHEFE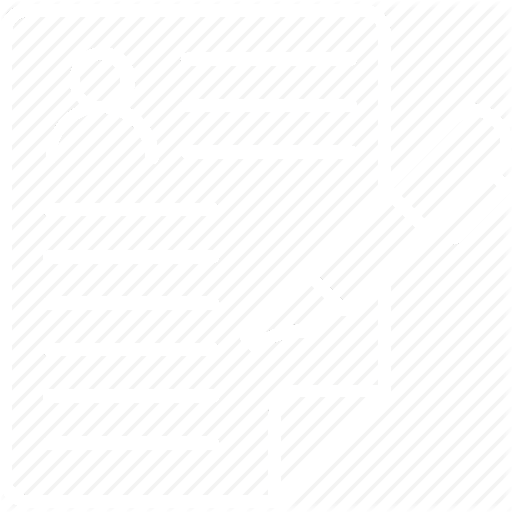 ACCEDER A FORMULARIO
ACCEDER A FORMULARIO