Sobre la existencia o no de estilos nacionales
De Pierre ArrighiTema del estilo nacional
La teoría de los estilos nacionales estuvo muy de moda durante la primera mitad del siglo veinte. Decían los comentaristas -y en particular los grandes comentaristas franceses como Gabriel Hanot, Lucien Gamblin o Maurice Pefferkorn-: los húngaros juegan científicamente, los austríacos son finos y frágiles, los italianos tienen estilo defensivo, etcétera. Y esas etiquetas se perpetuaron durante la segunda mitad del siglo. Se habló del juego total de los holandeses, del juego directo de los alemanes, del cerrojo italiano, del arte brasileño, de la gambeta argentina, del pase largo inglés y del tiquitaca español.
El concepto de estilo nacional da a entender que en determinado país, la manera de jugar al fútbol funciona como un reflejo de la idiosincracia de sus habitantes. Significa pues que dicho temperamento nacional existe, y que todos los jugadores de ese lugar actúan de manera semejante, acorde con su identidad común y permanente. Los encuentros internacionales entre selecciones, pero también entre clubes de diferentes países, aparecen entonces como un enfrentamiento de aspecto eternamente repetido.
Ciertos indicadores parecen dar razón a estas teorías. Los brasileños siguen produciendo malabaristas, los españoles multiplicando los pases, los uruguayos replegándose desesperadamente y los alemanes intentando recobrar el juego potente que les valió cuatro estrellas. Al mismo tiempo, las fallas de la teoría del estilo saltan a la vista ya que, aunque no parece descabellado considerar cierta permanencia en la manera de jugar de una selección nacional, resulta absurdo considerar que en un país dado, aún limitando la observación a una época determinada, todos los equipos de todos los clubes y de todas las edades practican un mismo tipo de fútbol.
Esto nos lleva necesariamente a restringir el tema. La prudencia impone que se hable, no de la posibilidad de un «estilo nacional», sino de la posibilidad de un «estilo de una selección nacional». Vale decir, de un estilo que proviene, no de la idiosincracia de un pueblo, sino de la continuidad en la actividad de una organización bien determinada: la asociación nacional de fútbol.
Tema del supuesto estilo uruguayo
Los calificativos que los comentaristas americanos y europeos aplicaron al fútbol uruguayo desde el momento en que se hizo famoso fueron de lo más variables. Para algunos los celestes eran artistas; para otros eran indios muertos de hambre que defendían su arco desesperadamente como lo habían hecho los charrúas cuando Juan Díaz de Solís llegó al Río de la Plata.
Aún hoy permanece el contraste entre quienes, viendo jugar nuevas figuras, recuerdan el gran pasado estético de la Celeste, y quienes perpetúan la «leyenda negra» de un juego intrínsecamente sucio y brutal -indio, gaucho o negro según el racismo que se manifieste-, leyenda que fue inventada por la prensa alemana pro nazi después de la derrota de su equipo el 3 de junio de 1928, retomada por la prensa golpista bonaerense después de la final de la Copa del Mundo de 1930, y recuperada por una academia universitaria francesa obnubilada por las aproximaciones del antropólogo argentino Eduardo Archetti.
El tema del «estilo uruguayo» fue resucitado a comienzos de este siglo durante la llamada «era Tabárez» (2006-2021). Para este entrenador y para la prensa deportiva que lo siguió ciegamente, el fútbol uruguayo fue siempre un fútbol «de respuesta», por oposición al fútbol «de propuesta» de los gigantes vecinos, Brasil y Argentina. Los jugadores uruguayos habrían jugado siempre así, expectantes, dependiendo su accionar de lo que haría el adversario extranjero, ya no siguiendo una opción «tácticamente defensiva», a la italiana, sino una disposición mental de achicamiento sicológico sistemático.
El camino que llevó a este tipo de concepciones puede esquematizarse así: se rechazó por principio la idea de una decadencia del fútbol uruguayo; se decidió que el comportamiento decadente hacía estilo; se dedujo que siempre se había jugado así, incluso en la época olímpica dorada. Al pasar, se instauró la figura del entrenador fuerte, dictatorial, que no se comunica con los dirigentes, que le habla mal a la prensa y que exige idolatría, a la inversa del pasado glorioso de la época olímpica que se obtuvo sin entrenador y con actitud modestamente popular. Como la Celeste obtuvo mal que bien algunos resultados -una Copa América y un cuarto puesto en un Mundial-, el discurso se incrustó como un dogma.
Es fácil demostrar que la tesis del «fútbol de respuesta» no tiene consistencia. Los resultados de los partidos de los campeonatos olímpicos de 1924 y 1928, y los de la Copa del Mundo de 1930, incluyendo la final contra Argentina, dan la pauta a la vez de una gran solidez defensiva y de un formidable poder atacante. Por otra parte, ¿qué sería un partido de fútbol entre equipos de jugadores uruguayos si ambos bandos se limitan a «responder », a esperar la propuesta del otro… que nunca llega? En cuanto a la posición obtenida en el Mundial de Sudáfrica, conviene recordar el milagro de los cuartos de final contra Ghana, y que en 2002, por ejemplo, el match por el tercer puesto se jugó entre Turquía y Corea del Sur.
La pobreza intelectual de las explicaciones de Tabárez se fue evidenciando a medida que se sucedieron cantidad de partidos mal jugados. Se volvió entonces a la justificación muy conocida en el medio oriental: «Los muchachos dieron todo», forma pobre del argumento agotado de la garra.
Un librito
El cronista oriental Nilo Suburú publicó en 1959 un librito maravilloso titulado Fútbol uruguayo y fútbol moderno. El prefacio plantea el tema del estilo de esta manera: si los jugadores uruguayos se presentan en la cancha con una camiseta de otro color y caras no identificables, ¿puede pese a ello el público afirmar sin hesitaciones que ese equipo es el Celeste porque su estilo resulta visualmente inconfundible? ¿Puede reconocerse esta selección solo por la manera visible de jugar como se distingue un cuadro de Picasso de un Van Gogh?
Suburú pasa luego revista a una decena de tesis que en aquél entonces pretendían dar con la fórmula exclusiva del estilo uruguayo: fútbol directo, fútbol ofensivo, fútbol defensivo, fútbol reflexivo, carrileros, ataque en V, garra, fútbol físico, fútbol arte, etcétera. Y luego de observar que estas tesis suelen ser antagónicas, y sobre todo, que no son ni una exclusividad ni una constante del fútbol uruguayo, las rechaza.
Suburú no concluye que no hay un estilo uruguayo. Temiendo el vacío que una tal conclusión habría implicado, toma algunos de los puntos criticados y confecciona una definición del estilo combinando características múltiples: juego directo, reflexión individual, fuerza mental, garra, a lo que agrega la coexistencia equilibrada del fútbol arte y el fútbol fuerza.
Así, pese a la perfección crítica del libro, la demostración final no convence porque aquellos rasgos que, tomados separadamente, resultaban falsos, lo siguen siendo cuando se los considera de conjunto.
Un comentario argentino
Recuerdo muy bien un partido disputado hace pocos años entre Uruguay y Argentina. El encuentro, totalmente dominado por los albicelestes, terminó cero a cero. Alarmado por la delicuescencia de las prestaciones celestes, me había propuesto analizar la calidad de los pases y había llegado a la siguiente estadística: una sola serie de más de tres pases seguidos a lo largo de todo el primer tiempo; una mísera mejora en el segundo con dos secuencias, una de cuatro pases, otra de cinco.
Un comentarista argentino escribió entonces lo siguiente: «No juegan. No buscan siquiera armar una jugada. No les importa. Y lo increíble es que no jugar les da resultado.»
Lo interesante del comentario no es tanto la expresión de una incapacidad de juego que caracterizó al conjunto celeste durante los últimos años de la era Tabárez, luego de que se retirara Diego Forlán, sino la constatación del carácter voluntario, deliberado y asumido de esa incapacidad. No se intentaba hilvanar acciones y a los jugadores eso no les importaba.
Es interesante porque si existe una característica poco discutible del fútbol celeste es el desprecio que manifiesta por el buen juego, por el juego construido y por el juego bonito. El fútbol espectáculo no es lo suyo. Desencadenar los aplausos del público ante una gran jugada no está ni estuvo nunca en los planes, salvo en 1924 cuando, como lo recordaba Pedro Petrone, después de liquidado el partido, «satisfacíamos el pedido de los buenos franceses que nos reclamaban juego académico», es decir pases y más pases tejiendo la madeja.
Y es interesante también por otros dos aspectos.
El primero es que el público uruguayo, por más extraño que parezca, aprecia mucho esta manera de no jugar. Así, este gusto por el no jugar revela que los secretos de lo que se considera «estilo» son más bien una «concepción histórico-cultural», una cultura, y son recibidos de esa manera por quienes tienen esa cultura. Las tristísimas quenas bolivianas generan alegría en los corazones quechuas.
El segundo aspecto es que ese fútbol ajeno al espectáculo es lo propio de cierto fútbol callejero, que por definición no tiene público salvo el que constituyen los propios jugadores. En la calle -tal es mi experiencia como jugador de barrio en el Montevideo de los años 60- lo único que le interesa interiormente al joven jugador es pasar satisfactoriamente la prueba. Si el adversario es superior, romperle el juego como sea. Si el adversario es inferior, meterle goles como sea. No hay aplausos ni replay. No hay memoria ni gloria. Y en eso, el fútbol celeste de la selección es una proyección directa, casi intacta, de la mentalidad del fútbol callejero, una conexión directa con las raíces.
Corresponde entonces hacer otra observación: la construcción mental del futbolista de la selección celeste que lo liga a la calle no es un hecho visible. El fútbol, decía Obdulio Varela, es un hecho mental, y lo mental no puede verse con los ojos. No se revela a la mirada sino al análisis. Vemos pues que un aspecto de lo que podría ser considerado como un ingrediente del «estilo», no lo es porque no es visible. Está ahí, es un ingrediente mayor, un aspecto de la «concepción cultural» definitoria del fútbol de la Asociación Uruguaya de Fútbol, pero como no se ve, no puede denominarse «estilo».
Sobre la famosa garra
Está de moda entre los universitarios uruguayos cuestionar la realidad de la garra charrúa presentándola como un objeto meramente imaginario, una ilusión provincial. Los argumentos que se manejan son del orden de la lógica o de la filosofía: ¿por qué los futbolistas uruguayos tendrían el monopolio mundial del espíritu de lucha? ¿qué hacemos de todos esos partidos en que no se manifestó ni sombra de la garra? ¿cómo explicar que la garra apareció en los comentarios tan tardíamente, recién cuando la calidad técnica del fútbol de Uruguay empezó a decaer, y más como un paliativo de los malos resultados que como un sello de victoria?
Es sabido que los títulos mundiales de Uruguay no se ganaron con la garra sino en base a un despliegue perfectamente documentado de calidad técnica y de creatividad táctica. Y sin embargo, cuando representaciones de este tipo adquieren tanta solidez, una pregunta se impone: ¿cuál podría ser su base real, el hecho objetivo peculiar que da nacimiento al mito y que el mito deforma?
En épocas lejanas en que los equipos nacionales del mundo entero se buscaban entrenadores ingleses o escoceses, en tiempos en que la dirección táctica externa, siguiendo el modelo inglés, ya había impuesto su verticalidad y una división tajante del trabajo futbolístico entre el director técnico intelectual y el jugador físico, la Celeste seguía funcionando con un sistema de autogestión, fijando la composición del equipo y la orientación táctica en la discusión entre el capitán y el grupo de jugadores cuadros. Así, los tres primeros grandes títulos se obtuvieron bajo la dirección intelectual de José Nasazzi, y el Maracanazo, liderado en todos sus aspectos por Obdulio Varela, fue concebido de punta a punta en los intercambios que se operaron antes y durante el partido entre el capitán, el guardameta Máspoli, el constructor técnico Schiaffino y el goleador Alcides Ghiggia.
Se trata de un punto clave también. Su raíz coincide con el punto destacado anteriormente: en la calle no hay director técnico externo. Los jugadores se dirigen solos, componen los equipos solos, disponen a los jugadores como se les da la gana, establecen ajustes tácticos durante el encuentro en las conversaciones más o menos formales que van llevando o en las directivas que expresan los jugadores respetados. Esa es la base real de la famosa garra.
Mientras que en los otros equipos, los jugadores debían esperar la reacción mental y la directiva intelectual que desde afuera les inyectaba el entrenador (la consciencia proletaria es introducida desde afuera por los intelectuales, escribió Lenin), en la selección uruguaya, el espíritu emanaba desde adentro mismo, respondiendo a la definición de Varela: «el fútbol es una cosa mental». No mental para el entrenador. Mental para el principal actor, el jugador.
Es en ese sentido que el famoso relator Carlos Solé afirmaba que los entrenadores eran parásitos, y es también esta una de las diferencias mayores que, desde los orígenes, existe entre el fútbol uruguayo, -criollo, autogestionario y democrático- y el argentino -británico, vertical y obediente-.
Decadencia de la verdadera garra
Después de 1930, con el surgimiento del campeonato profesional y el fin de los partidos protestables, la Celeste padeció la extinción progresiva de los futbolistas intelectuales.
El hilo original fue reactivado en 1949 por la conjunción de dos factores: la acción del entrenador húngaro del equipo de Peñarol, Emérico Hirsh, constructor del ataque que ganó en Maracaná; la huelga de los futbolistas que duró siete meses y les devolvió la fe en su autonomía.
La garra mental autogestionaria no era lo propio del equipo peñarolense. Su orientación intelectual era dictada por aquél ilustre representante del gran fútbol judío de Europa central. Pero cuando los mismos jugadores, después de haber compartido juntos la huelga victoriosa contra los patrones de los clubes, contra la prensa y contra la asociación nacional, se encontraron en una selección que compusieron ellos mismos con la ayuda de Nasazzi, aquella garra, que definiremos pues como la autogestión táctica de los propios jugadores, volvió a anidar en el seno del grupo.
Partiendo de este desarrollo histórico, la garra posterior, es decir la garra del sudor, del «dieron todo», no es más que la forma decadente, puramente física, desesperada y rudimentaria, una garra vaciada de fuerza mental, desposeída de su lucidez, reducida al esfuerzo muscular, pero con su particularidad: encierra la añoranza del pasado intelectual perdido.
Ahora, la participación de Uruguay en las dos últimas copas mundiales marcó también el fin de la fase de la garra física de compensación. En 2018, las lágrimas de José María Giménez, diez minutos antes de que se terminara el partido contra Francia, expresaron simbólicamente la pregunta que todo el público uruguayo se iba haciendo: ¿cómo es posible que los franceses, que no tienen un país de fútbol como el nuestro, jueguen mucho mejor que nosotros? ¿Cómo es posible que la historia se haya dado vuelta? En 2022, en Qatar, después de dos primeros partidos muy insuficientes, el mismo Giménez declaró: «Hasta ahora no hemos jugado para ganar».
Así, intuitivamente, el heredero de Godín comunicó, en sus reacciones, a la vez el problema y la solución. El problema es volver a jugar. La solución es que los propios jugadores asuman por sí mismos el pensamiento de juego.
Una conclusión
El lector me perdonará que este análisis se haya apoyado exclusivamente en el ejemplo uruguayo. Es el caso que conozco. Muchas páginas más necesitaría este artículo si se buscara completar su tesis evocando la trayectoria de otros seleccionados claves como el alemán, el francés, el brasileño o el español. Ateniéndonos pues a un formato limitado, sacaremos una serie de conclusiones que podrán ser aplicadas ulteriormente para otros equipos.
La primera conclusión es que, considerando aspectos como la autogestión táctica, la importancia sicológica del capitán, la relación directa entre fútbol mayor y fútbol de la calle, se definen características durables y esenciales de un fútbol, el uruguayo.
La segunda conclusión es que estos aspectos mencionados no son visibles, no forman parte de la actividad físico-técnica de los jugadores. Por lo tanto, no constituyen un «estilo» sino elementos activos y determinantes de un patrimonio histórico, cultural y espiritual. Este patrimonio se transmite a través de una organización, la asociación nacional, y perdura como perdura el saber hacer de una universidad prestigiosa. Si las universidades de Harvard o de Cambridge desaparecieran físicamente por un tiempo a causa de un desastre, vuelta la normalidad material se produciría milagrosamente también la resurrección de su nivel de excelencia cultural.
La tercera conclusión es que dicho patrimonio, que no es estilo sino cultura de juego, se afirma, se construye y se perpetúa cuando el seleccionado que lo posee obtiene por esa vía el máximo resultado, es decir, el título mundial. Así, la concepción del fútbol de la Celeste se reveló operante a nivel supremo en 1924. Gracias al empuje que le dio ese éxito, se fue afirmando, ajustando, y favoreció la conquista de los títulos siguientes. En 1950, su reactivación volvió a marcar una dominación intelectual ante un equipo brasileño técnicamente superior pero sin autonomía mental.
Todo esto es válido, claro está, siempre y cuando no aparezcan factores de destrucción total ajenos a la dinámica propiamente deportiva. Hungría, flor del gran fútbol intelectual judío, no alcanzó los resultados que tanto prometió durante los años dorados (1920-1954). Pese a su extraordinaria capacidad de resistencia y de adaptación, pese a esa segunda vida que le dieron decenas y decenas de entrenadores viajeros como Béla Guttman (1900-1981), su concepción ajedrecística del fútbol murió definitivamente en Berna, víctima del antisemitismo de los nazis y de los comunistas.

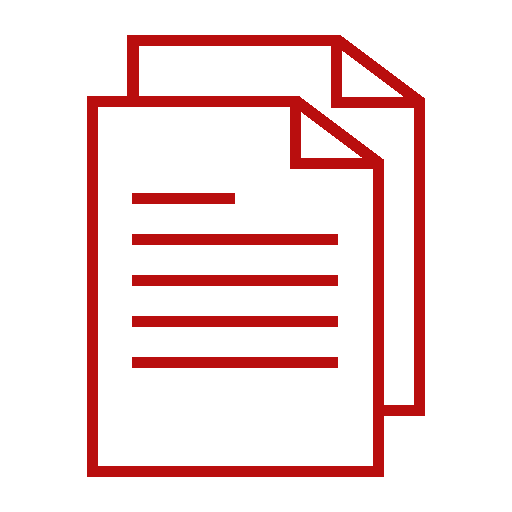





 ACCEDER A TIENDA CIHEFE
ACCEDER A TIENDA CIHEFE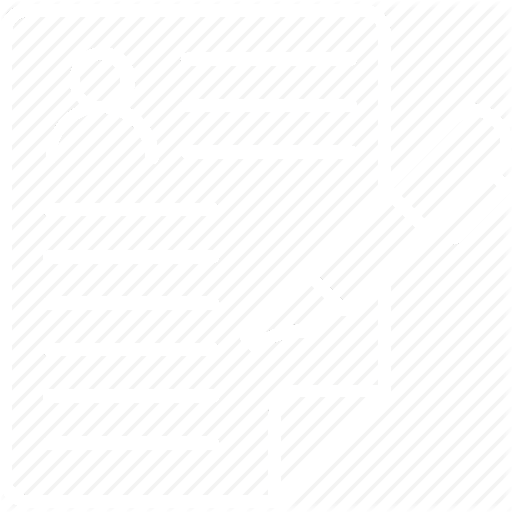 ACCEDER A FORMULARIO
ACCEDER A FORMULARIO