Las primeras imágenes de la selección española de fútbol
De Víctor Martínez Patón No existe ningún archivo histórico de la Selección española de fútbol en que poder consultar datos, fotografías e imágenes de nuestro equipo nacional, así que no podemos estar seguros de cuáles eran las imágenes más antiguas conocidas hasta la fecha. Sin embargo, podemos afirmar con rotundidad que nadie sabía que pudieran existir imágenes en vídeo de la Selección española en Amberes.
No existe ningún archivo histórico de la Selección española de fútbol en que poder consultar datos, fotografías e imágenes de nuestro equipo nacional, así que no podemos estar seguros de cuáles eran las imágenes más antiguas conocidas hasta la fecha. Sin embargo, podemos afirmar con rotundidad que nadie sabía que pudieran existir imágenes en vídeo de la Selección española en Amberes.
El magnífico hallazgo se debe a D. Juan Luis Díaz Serdio: unas breves imágenes del partido de España contra Suecia, jugado el 1 de septiembre y que terminó con victoria española por 2-1. Sí, el famoso partido del “Sabino a mí, que los arrollo”…
Como muy bien precisa el Sr. Díaz Serdio, aunque el narrador identifica estas imágenes con el partido disputado contra los Países Bajos por la medalla de plata, no hay duda de que son del partido de Suecia porque se ve a los suecos fallando un penalti que no fallaron los neerlandeses.
A la espera de que las autoridades competentes creen ese archivo histórico de la Selección española campeona del mundo, presentamos aquí nosotros estas imágenes, esta joya, recuperada gracias a D. Juan Luis Díaz Serdio:
Para acompañar a estas imágenes reproducimos la crónica completa escrita por Félix Martialay del partido contra Suecia, extraída de su obra ¡Amberes! Allí nació la furia española (RFEF, 2000, pp. 267-272).
Crónica del España – Suecia, por Félix Martialay
Entre el vaivén de las fechas, el me retiro de uno y el me retiro del otro, lo cierto es que el estadio Olímpico, estaba prácticamente vacío. Según unas fuentes, había 1.500 espectadores; según fuentes suecas, 3.000. La diferencia de cifras podía ser desconcertante desde un punto de vista absoluto, pero desde el relativo era irrelevante. El vacío era enorme. El cemento se enseñoreaba del estadio. Por ello extrañaba que los cronistas españoles hablaran de expectación máxima y un lleno en el estadio del Antwerp, de Amberes, claro. Lo que sí ocurría es que las opiniones estaban muy divididas. Unos estaban con los suecos por aquello de que seguían en la competición; otros, con España a la que consideraban perjudicada por el cambio de opinión de los suecos. Pasión en el campo y pasión en las gradas. Demasiada tensión.
Los suecos eran unos gigantes de dibujo. Altos, rubios, esbeltos pero muy musculosos. Hacían gala de su fortaleza y se jactaban de que iban a hacer valer esa superioridad física. Por su parte, los españoles, advertidos de esa prepotencia, salían ceñudos. Enfadados. Dispuestos a todo. Legal o ilegal.
Eran las cuatro y media de la tarde cuando aparecieron los equipos en el campo conducidos por el árbitro italiano señor Giovanni Mauro. Las alineaciones eran las siguientes:
España (camiseta roja y pantalón blanco): Zamora; Vallana, Arrate; Samitier, Belauste (capitán), Sabino; Pagaza, Sesúmaga, Patricio, Pichichi, Acedo.
Suecia (camiseta y pantalón azules): Zander; Lund, Nordenskjöld (capitán); Öijermark, Wicksell, Gustafsson; Bergström, Olsson, Karlsson, Dahl, Sandberg.
Actuaba como juez de línea de España, D. Manuel Castro, Handicap. Un solo debut en el equipo español: Sabino.
Apenas silba el señor Mauro el comienzo del partido, cuando rueda Samitier a consecuencia de un empujón del extremo Sandberg. Y, poco después, Vallana. Los suecos imponen una violencia terrible. Van descaradamente al bulto, abusando de su fortaleza física. Los empujones, las cargas a destiempo, las zancadillas y los agarrones se sucedían con una frecuencia inusitada. Cunde la sorpresa entre los españoles. ¿Qué es aquello? Y el señor Mauro deja hacer todo. No quería enterarse de nada. Aquello sólo se solucionaba expulsando a medio equipo sueco, y no estaba el horno para bollos después de aquella retirada tan aparatosa como frustrada de los nórdicos. Posiblemente, el señor Mauro pensaba que la protesta sueca se había centrado en la actuación del árbitro del partido con Holanda, y él no quería actuar.
Pronto los españoles empiezan a ponerse al corriente de la situación. Y comienzan también a repartir leña. No se asustan de aquellos gigantones, de poca técnica, pero con mucha violencia y mala intención.
Belauste y Arrate, que tienen parecidas proporciones que los suecos, son los que dan la réplica con más ardor. Arrate asusta con sus entradas y empujones. Y Belauste, con unos gritos descomunales de ánimo, asusta al miedo con sus tacos, tanto con los de las botas como los que salen de su boca. Y eso que Belauste era un dandy.
Dominan ligeramente los suecos. Y en aquel lío de pies por alto y jugadores caídos viene el gol sueco. Gustafsson cruzó el balón hacia el lado izquierdo. Se desplazó Samitier a la izquierda, siguiendo al interior Dahl. Pero el mago llegó un poco tarde. Zamora no se decidió a salir. Se quedó clavado bajo el travesaño, cuando lo lógico era interceptar la trayectoria del balón. Saltó Dahl y cabeceó sin apenas fuerza. La pelota, con un efecto rarísimo, fue cruzada al ángulo. El portero español ya no pudo hacer nada. El balón llegó a la red. ¡Gol! Cero a uno. Iban veinticinco minutos de la primera parte.
El señor Fielpeña, en su libro Los sesenta partidos de la Selección Española de Fútbol, recogía la siguiente confesión de Zamora con respecto a este gol:
Me metieron el gol que me ha causado mayor pena y más sensación dolorosa de mi vida. No quiero echar la culpa a nadie, porque realmente, el culpable fui yo. El avance sueco vino por la derecha. Samitier se corrió hacia el interior, viendo venir el centro. La pelota llegó bombeada y Dahl, interior izquierda, saltó antes que «Sami» y, más que remate, hizo un cambio con la cabeza que resultó un balón colocado al ángulo, que no pude detener. Yo debí prever aquella jugada; a mí no me debió engañar aquel sueco; aunque hubiera sido una torpeza, estaba obligado a salir a seis u ocho metros para despejar el centro. Me dijeron después, para consolarme, que Samitier me había tapado la jugada. En cualquier caso, aquel tanto es uno de los que me han hecho más daño en mi vida futbolística y fui yo el único culpable.
El gol encorajinó a los españoles. Se lanzaron ciegos al ataque. Prendió la furia y eran un alud incontenible. La meta de Zander pasaba por enormes apuros. Llueven allí los balones y son, ahora, Patricio y Acedo los que se juegan el tipo en entradas pavorosas.
Y para más acicate de los españoles, los suecos, una vez marcado el gol, no cesaban de proferir palabras injuriosas contra sus contrarios hispánicos, que, si bien no las entendían, las adivinaban por las muecas despectivas y los gestos burlescos con que iban acompañadas. La barrera que se formó ante Zander era para asustar al más valiente. Y por ello los suecos consideraban ganada la pelea.
Un gol histórico de verdad
Así se llegó al descanso. En la caseta, los españoles, llenos de moraduras, parecían leones enjaulados. Nadie se quejaba de los golpes, sino que estaban deseando comenzar de nuevo para que supieran los suecos lo que era bueno. Y lo supieron…
De salida se inició la batalla. Los puños jugaban tanto como los pies. El público, al ver que los españoles acribillaban a los suecos, les empezaron a jalear. Curiosa psicología la de los públicos. Habían pasado de una admiración bobalicona hacia los musculosos suecos a una especie de odio –quizá la envidia de tanta belleza y fortaleza– que se ponía al servicio de los españoles.
Aquel apoyo del público jaleando y aplaudiendo todas las acciones hispanas fue como la puntilla. Hacían falta pocos ánimos para que los españoles sacudieran como martillos. Se iba descaradamente a por el hombre. Aun los que no tenían el balón estaban enzarzados en el bonito juego de segarse mutuamente los tobillos. El señor Mauro no se enteraba de nada. Seguía minuciosamente el balón, pero como si vigilara la bola de cuero, sin mirar cómo y por qué se movía. Y mucho menos lo que pasaba en sus inmediaciones.
A los cinco minutos llegó el más famoso gol de la historia del fútbol español. Lund dio un descarado manotazo al balón apenas a dos metros del área grande. Mauro señaló la falta. Se dispuso a sacarla Sabino. Cuando ya corría para chutar se oyó el vozarrón de Belauste, que iba corriendo como un bólido: «¡A mí, Sabino, que los arrollo a todos!». Se había formado casi una barrera de suecos. El balón bombeado suavemente por el bilbaíno fue al pecho de Belauste. Siguió éste corriendo, llevando pegado a su pecho el balón. Y entró en la red con la pelota. Allí cayó enredado en las mallas con cuatro suecos: tres que llevaba arrastrando, colgados de su camiseta y piernas, y Zander, que quiso salirle al paso. ¡Gol! ¡Gol! Empate a uno.
Ese gol salvaje, de furia indomable, de corazón y valor, fue coreado con una ovación. Un tanto que se hubiera anulado inmediatamente de haber sido unos años después, pero que emocionó en aquel tiempo por su bravura. Y eso que, entonces, los goles se metían con portero incluido.
Belauste desapareció enterrado por sus compañeros, que acudían a abrazarle. Y el gigantón bilbaíno casi lloraba como un niño al estrechar a sus camaradas.
La entidad y transcendencia de este gol bien merece una detención, sobre todo, habida cuenta que, recientemente, se ha intentado falsear hasta la famosa frase de Belauste.
En primer lugar, el testimonio de D. Manuel Castro Handicap, testigo directísimo de toda la acción y que muy bien pudo registrar tanto la imagen como el sonido. Decía en su libro:
Yo, que estoy actuando de linesman, temo que este match se malogre por la violencia excepcional del juego.
Como el ambiente no es neutral, ni menos legal, «barro» cuanto puedo con el banderín, imitando a mi «camarada» sueco del out opuesto. Todo ello sin hacer caso a las amenazas del público escandinavo. Había que ponerse a tono.
Creemos que el descanso va a servir para calmar los ánimos de los jugadores, pero es todo lo contrario. España, al reanudar el partido, como obedeciendo a una consigna, arremete en forma tan imponente que a los dos minutos logra un freekick frente a una línea lateral del área de penalty.
Sabino va a ejecutar el castigo, y José Mari, situado, en actitud retadora, entre suecos, en la boca del goal, grita: «¡Sabino, a mí el pelotón que los arrollo!». Y, efectivamente, Sabino lo envía por alto, un sueco pretende alcanzarlo; pero surge la corpulencia de Belauste con tal «entrada» y con tan formidable cabezazo al pelotón, que éste y varios suecos ruedan dentro de la portería.
Un verdadero «goal hercúleo».
Ricardo Zamora, por su parte, en sus mencionadas Memorias –las reproducidas en Blanco y Negro treinta años después de la originales de ABC–, narró así ese gol:
Pero una patada de Gustafsson en el rostro de Sabino, no hubo más remedio que castigarla. El freekick dispúsose a tirarlo el mismo jugador y se oyó el vozarrón potente de Belauste: «¡A mí, Sabino, que los arrollo!». Así fue. Recogido el pelotón por el centro medio español, internóse éste a velocidad endemoniada. Wicksell, Lund, Nordenskjöld y Öijermark trataron de oponérsele, pero la furia del vasco era un huracán. Tres de los enemigos rodaron bajo él, aprisionado quedó Zander, el portero. Mientras, Belauste se introdujo en la misma red y de allí no salió hasta que el del pito señaló el centro del campo.
El señor Fielpeña, en su obra citada, escribió:
Y apareció el famoso gol de Belauste, a los cinco minutos. Sabino sacó un golpe franco. Belauste se metió en el área y le gritó a su compañero de club: «¡A mí, Sabino, que los arrollo a todos!». Sabino bombeó hacia él. Belauste paró con el pecho y se lanzó hacia la puerta, rodeado de contrarios, para caer enredado en las cuerdas junto con varios suecos.
D. Ramón Melcón en su Historia de los 80 encuentros internacionales, escribía:
Belauste, conductor del conjunto hispano, animaba a todos, y en ocasión de lanzarse un golpe franco contra los suecos, gritó al que iba a sacar el castigo: «¡Sabino, a mí el pelotón, que los arrollo!». Y, en efecto, lo mismo que un alud, con el balón pegado al pecho entró el coloso bilbaíno en la puerta sueca, arrastrando materialmente a los contrarios, que colgados de él pretendían cortarle el paso…
Don Francisco Bru, seleccionador nacional, en unas memorias recogidas en julio y agosto de 1959 por D. Ramón Melcón en el vespertino madrileño El Alcázar decía:
Mil veces, millones de veces se ha comentado desde entonces el glorioso gol que haría posible la victoria de España, el que a partir de su consecución, hizo al mundo balompédico entero hablar con admiración y respeto de «la furia española». Se castigó al equipo sueco con un golpe franco que se preparó a lanzar Sabino. Belauste, lanzándose como una tromba al remate, gritó: «¡A mí, Sabino, que los arrollo!». Y, en efecto, Belauste se apoderó del esférico, arrolló a cuantos adversarios le salieron al paso, y, con el pecho, le llevó al fondo del marco de los violentísimos atletas escandinavos.
El señor Lemmel, masajista de la Selección que, en aquel encuentro, por mor de la violencia estaba en la banda, yendo y viniendo, calmando dolores y poniendo tafetanes, explica así el famoso gol:
A los siete minutos Acedo corre la pelota y mete por el ángulo el primer goal para España y no habían transcurrido aún dos minutos cuando logramos el segundo de la victoria. Fue una cosa bárbara y enorme. Al tirarse un free-kick contra Suecia, se oye el vozarrón de José Mari que dice: «Tíramelo a mí, que los arrollo». Y dentro de la puerta fueron a parar, junto con la pelota, en revuelto pelotón, los suecos y españoles que encontró Belauste frente a sí al dar la soberbia acometida.
La cosa no parece tener duda. Lo certifican un vigués, dos barceloneses, un murciano y dos madrileños. Uno de ellos, en el campo como jugador; dos, en la banda, como juez de línea uno y como masajista el segundo; otro, en el banquillo de España, como seleccionador. Todos lo escucharon desde sus trompas de Eustaquio acostumbradas a oír no sólo el idioma español. Pero ninguno con conocimientos de vascuence… Y habida cuenta que, en un estadio capaz para 35 mil personas, solamente había tres mil, las voces de los jugadores se oían con total nitidez.
Ahora, Acedo
Lo que pasó después del gol sobrepasa los límites de la narración de un partido de fútbol. Acaso se pareciese más a la lucha libre. El señor Lemmel tenía que correr de un lado para otro a poner vendas y esparadrapos en los jirones que cortaban los tacos. Era un continuo entrar y salir de los jugadores para ser atendidos en las bandas.
Y para colmo se oyó una voz en español, de uno de los jugadores, que bramaba: «¡Al hombre, al hombre!… ¡Nada de balón!». Aquello fue ya el delirio. Así, mientras el balón estaba en un extremo del campo, en el otro había un montón de cuatro o cinco jugadores a puñetazos y patadas.
En medio de aquella batalla campal, escapa Acedo a todo gas. Patricio corre a su altura gritando como loco para que le pase el balón y arrastrando la pierna derecha, que apenas si puede articular. Se cierra la defensa sobre el ululante Patricio; se adelanta Zander, esperando el centro, y entonces el extremo español larga con la izquierda un zambombazo terrible que sacude violentamente las mallas. ¡Gol! ¡Gol! Dos a uno en el marcador. Era el minuto ochenta.
Los españoles se abrazan jubilosos, dan saltos, chillan, se tiran al suelo dando grandes gritos. Los suecos casi llegan a agredirse entre ellos. Tal es la rabia que les posee. Pero falta diez minutos. Una eternidad…
Los suecos se abalanzan contra el marco de España. Belauste y Sabino se repliegan para ayudar a Vallana y Arrate. Atrás, Zamora está fenomenal. Hace unas paradas magistrales cuando ya hasta el público gritaba el gol.
La violencia sueca ya no tiene límites. Sabino sale despedido de un patadón y un rodillazo simultáneos. Queda tendido en la hierba, retorciéndose por el dolor; sale a por él el señor Lemmel y le tiene que retirar. Pero el sueco agresor es sacado en parihuelas con una clavícula rota.
Aquello indigna a Arrate. Y en cuanto llega a su zona un sueco con el balón, va a patearlo. No era algo extraño en ese partido. El plantarle las dos botas en el pecho a un contrario no era, ni con mucho, lo más violento que se había visto. Pero el señor Mauro pareció despertar en ese momento. ¡Y señaló el punto de penalty! Penalty era, claro; pero como ese pateo pectoral había habido docenas a lo largo de los minutos de juego.
Todos los jugadores españoles se arremolinaron alrededor del italiano. Se le chilló desaforadamente. Hasta hubo algún que otro zarandeo al trencilla. Pero el italiano no se volvió atrás. Siguió marcando el punto fatídico. ¡Y todo eso a tres minutos del final!
La prórroga se ve venir. Pero ¿se podría resistir? Desde luego que no. Ninguno de los veinte puede con la zamarra. Y, si acaso, los suecos están algo menos averiados. Así pues, se hace imprescindible que no haya gol. Sea como sea.
Así lo entiende Samitier. Y va al punto letal. Se pone junto al balón. Lo coge y va muy decidido hacia el árbitro. Se lo enseña. Lo mira el señor Mauro, pero no encontrando nada anormal, ordena que lo vuelva a colocar en su sitio. Lo pone allí. Olsson se adelanta para lanzar el castigo, pero antes de que llegue al balón se le cruza Samitier. Olsson tiene que volver a tomar carrerilla. Cuando va a llegar a chutar se vuelve a interponer el barcelonista. Olsson empieza a ponerse nervioso. El señor Mauro amonesta a Samitier y le amenaza con la expulsión si vuelve a interponerse. Se aleja el medio hispano, pero desde tres metros comienza a lanzar pellas de barro y piedrecitas al balón. El esférico se balancea en el punto blanco. Olsson está descompuesto. Hace señas al árbitro, pero éste, con gesto imperioso, le ordena que acabe ya de una vez. Se precipita el sueco, se azara, y chuta mal. El balón se va fuera, a dos metros del poste izquierdo de Zamora.
Se abrazan los jugadores españoles y bailan alborozados. Samitier, muy serio y ceremonioso, fue a Olsson y le tendió la mano mientras le felicitaba. El sueco, estupefacto, estrechó la mano del mago con un gesto de asombro.
Esos trucos del Langosta eran muy conocidos por sus compañeros. Normalmente esas manipulaciones del balón le servían para colocar una piedrecita ante la pelota; una piedra lo suficientemente pequeña para que no se viera, pero sí lo bastante grande para que desviara la trayectoria del tiro. Entonces, claro, había piedrecitas en el campo, que no era la cuidada alfombra de años después.
Unos instantes más tarde, el árbitro pitaba el final. En el campo quedaban en pie siete españoles y ocho suecos. Los demás estaban caídos por las bandas o siendo atendidos en el vestuario.
La entrada al vestuario fue otra lucha. Ahora ya sin balón. Los jugadores de ambos bandos se enzarzan en una pelea cruenta, sin que valgan las órdenes de directivos y seleccionadores. La Policía tuvo que intervenir para separarlos.
Allí se consagró definitivamente la furia española. Todos los jugadores salieron del campo cantando camino del hotel. ¿Lesiones? No, ya no dolían. Ahora a divertirse. Mañana Dios diría…
La crónica enviada a ABC por el señor Rubryk albergaba los siguientes párrafos:
Menos jugar, de todo se hizo. Raro fue el momento en que no había por tierra dos o tres jugadores. A una carga fuerte se contestaba con otra más todavía, que era replicada con otra violentísima, y duplicada con una brutal. Sonaban los huesos. La leña se daba por ambos lados, sin consideración, siendo lo milagroso el que no hubiese habido graves accidentes.
Empezaron los suecos apuntándose un tanto. Quisieron mantener la ventaja haciendo juego violento. Este fue el toque de generala. De nuestro equipo sale una voz: «Al hombre!», y al hombre se fue. Y a esa raza fuerte, a esos atletas, los vencimos por fuerza y resistencia. Dos tantos nos apuntamos, cuyo honor correspondió a Belauste, que materialmente falto de facultades hizo prodigiosos milagros atacando (llegaron a dejarle el campo libre) y defendiendo. Yo no vi fútbol; pero vi lo que difícilmente se volverá a ver en un campo.
Una consideración final. Los suecos salieron del campo «tonsurados y apaleados»; bien les estuvo. Debieron haber mantenido su palabra y no haber dado motivos a que surgieran desagradables incidentes. Porque si llegaron a creerse por un momento que a España se la trataba de cualquier manera, en el partido vieron con pruebas lo equivocados que estaban.
La opinión del señor Lemmel, tan activo en ese encuentro, manifestada en el semanario barcelonés Fútbol, era la siguiente:
En el partido metió Suecia el primer tanto y a partir de aquí empezó a funcionar la línea de medios. Los suecos rodaban continuamente por el suelo. Sabino y Samitier, a pesar de sus estilos diferentes, acosaban furiosamente a los extremos; en el centro, el trío interior de delanteros suecos a grandes saltos se echaban sobre Belauste para salir rebotados, trompicados. Los suecos acabaron materialmente agotados; a uno se le rompió la clavícula y otros seis apenas podían tenerse en pie. Este ha sido el partido más sucio, duro y fuerte que he visto en mi vida. La culpa de ello la tuvo el árbitro, un señor italiano, que dejó se dieran de golpes los jugadores para que así acabaran todos reventados y al siguiente día el que resultara vencedor jugaría con Italia en malas condiciones. Aún hay otra hazaña de este referee: faltaban escasamente dos minutos cuando nos castigó con un penalty injusto, para que se prorrogara el partido lo reglamentario, o sea, media hora más de juego. ¡Los hay frescos!… De los nuestros salieron contusionados Arrate, Sesúmaga y Patricio.
La calibración del señor Lemmel de la actuación del señor Mauro como árbitro del partido no la había percibido nadie. Ninguno de los comentaristas, que se hicieron cruces de aquella violencia y de la pasividad arbitral, cayó en la cuenta de aquella actuación maquiavélica del italiano para dejar despejado el camino a la selección de su país. Fuera quien fuera, debió pensar el trencilla, llegaría para el arrastre… Esta consideración del masajista español demuestra su perspicacia y su penetración. Ninguno de los periodistas ejercientes o de los posteriores cronistas de la gesta de Amberes se dio cuenta de lo que fue evidente para el señor Lemmel, quien en esas opiniones sobre los partidos de España se mostró muy por encima, periodísticamente hablando, de la mayoría de los profesionales de la pluma que han hablado de estos Juegos Olímpicos.
Ricardo Zamora consignó aquel partido épico en sus recuerdos de la siguiente forma:
Aunque teníamos la consigna de comer pronto y poco, para estar ligeros, me parece que aquel día, muy nerviosos, apenas si probamos bocado. No sabíamos exactamente el equipo, porque Bru y Argüello no habían querido decírnoslo por la noche. Por fin, en el Stadion, donde estábamos a las tres, nos dijeron la alineación. No hubo la menor discusión ni protesta.
Cuando salimos al terreno había bastante público, sin llegar al lleno ni mucho menos. Los suecos, favoritos, por su clase y su talla atlética, fueron más aplaudidos que nosotros. En la caseta se había discutido mucho acerca de la manera de llevar aquel partido, y, exasperados todavía por las informalidades de los rivales, teníamos una autorización relativa para emplearnos por todos los procedimientos que nos autorizase el árbitro, dentro de la mayor dureza. Así se vería en donde estaba la fuerza, si en suecos o en españoles. El arbitraje estaba a cargo de un italiano, y éste nos favoreció algo, porque su criterio meridional no podía ser tan rígido como el de un inglés o un noruego. Además, en una de las líneas corría con la banderita el amigo Manolo de Castro, que, naturalmente, había de favorecernos en aquello que le fuera posible.
Comenzó la lucha a un tren rápido y con una dureza impresionante, impuesta por los suecos. Aunque no lo hubiéramos querido, teníamos que aceptar la batalla con toda la violencia de aquellos hombres, cinco o seis por lo menos de la talla de Belauste. El árbitro castigó al principio algunas cargas bruscas; pero, viendo, luego, que eso era precisamente lo que buscábamos los dos bandos con la misma saña, nos dejó cierta libertad para darnos los golpes más terribles que yo he presenciado en mi vida. Con sinceridad lo declaro; ni antes ni después he actuado en un match donde tuviéramos tanta libertad para producirnos violentamente y donde esa autorización se tomara sin regateos, yendo siempre al cuerpo a cuerpo al mismo tiempo que al balón. Pero un dato quiero precisar: allí más que mala intención, había un afán decidido de deshacernos, de pulverizarnos.
En semejantes condiciones eran constantes las caídas, los dolores agudos cuando se perdía una patada… y una pierna se la encontraba. Tan pronto eran ellos como nosotros los que atacaban; pero en nuestra defensa Arrate imponía un respeto absoluto y Vallana estaba segurísimo. Delante, no es menester repetirlo, Belauste, con su pañuelo atado por las puntas, colocado a modo de gorro, era una verdadera muralla, ayudado por Sabino, más valiente que nunca, y Samitier, formidable de acierto. Pero sobre todos, Belauste, que, al mismo tiempo que jugaba, saltaba, brincaba y corría, daba voces de aliento a todos, que nos sabían a gloria, y gritos terribles a los contrarios, capaces de asustar a un regimiento.
Tras narrar el gol ya consignado en sus Memorias, seguía el meta internacional:
¡Con qué emoción seguí luego la marcha del juego! Los delanteros y los medios se volcaron sobre el campo sueco, cuyos defensas se defendían con un coraje sin igual, y, a pesar de todos los esfuerzos, llegamos al descanso con aquel 1-0 en contra y una rabia indecible en el pecho. Porque ellos, convencidos de su triunfo, salían jactanciosos, altivos, arrogantes.
En la caseta, en vez de mostrarnos decaídos, nos animamos con los compañeros y directivos, y convinimos en redoblar nuestros esfuerzos, haciendo un alarde de entusiasmo, de furia, como nunca se había desplegado.
Apenas salimos al campo, Belauste dio la señal de ataque. Fue el suyo un gesto hercúleo que decidiera a los demás al sacrificio. Creo que el árbitro, asombrado de tanta fiereza, se metió el pito en el bolsillo y nos dejó sacudirnos a nuestro antojo. Una verdadera batalla campal; una pelea brutal de hombres contra hombres. A veces recuerdo que la pelota había salido del terreno de juego y en el suelo continuaban varios hombres dándose patadas sañudamente. En un avance rapidísimo de los suecos, Arrate se fue recto contra el delantero centro y a pocos metros de la puerta chocaron con terrible violencia, pecho contra pecho. No he oído nunca tan claro el ruido de huesos rotos, tronchados, ni he visto una caída tan a plomo como la de aquellos dos valientes. Acudimos, pensando que estaban destrozados, porque la sensación había sido trágica, y, al acercarnos a Arrate nos preguntó el enorme Mariano: «¿Tiene algún golpe, o así, el sueco ese?». Porque el donostiarra, levantándose ágilmente, hizo un gesto de resignación y volvió a su puesto para batirse con la misma rudeza.
Todo esto había sido nada más empezar; porque a los cinco minutos el árbitro castigó a Suecia con un golpe franco no muy lejos del área de penalty. Entonces llegó ese instante decisivo, culminante, de aquel partido. Fue Sabino a lanzar la falta, y Belauste, situado al lado contrario, le gritó de un modo terrible, que todos pudimos oír: ¡Sabino, a mí el pelotón, que los arrollo! Dicho y hecho; el esférico fue al pecho –no a la cabeza– de nuestro gigante, y José Mari inició un sprint rodeado de enemigos, con la pelota clavada en el pecho, que concluyó en la meta, en medio de un revoltijo de hombres que se golpeaban furiosos. ¿Cuántos fauts se producirían en aquella «histórica» jugada? Me parece que el primero que no quiso hacer la averiguación fue el italiano que juzgaba la terrible contienda aquella.
A partir del empate se jugó con verdadero furor. Hoy semejante espectáculo se suspendería siempre. Los suecos ya no se recataban para tirarnos hachazos formidables, hasta que de uno de los nuestros partió el grito: «¡Al hombre!», y aquello fue una caza salvaje. A mí me tocó también algún regalo de aquellos energúmenos, que querían el goal a toda costa. Pero resultó lo contrario; diez minutos después Acedo escapó por el extremo, logró internarse un poco y, cuando todo el mundo esperaba su centro y hasta el portero, contagiado de la emoción, estaba un par de metros fuera del marco, el extremo atlético disparó cruzadísimo, un poco alto, un balón que al portero se le fue por encima de las manos, precisamente por estar fuera de la meta. La pelota entró por el ángulo opuesto, y aquello fue una explosión en los dos campos; los suecos, echándose unos a otros la culpa de lo que sucedía; nosotros, entregados a demostraciones de alegría extraordinarias: revolcarnos por el suelo, golpearnos furiosamente, dar saltos de altura, cabriolas inverosímiles…
El final, un terrible e inacabable final de media hora, fue a tono con las circunstancias. Pero tres minutos antes de concluir, cuando ya creíamos nuestro el partido, Mauro, el árbitro, nos castigó –con razón, con la misma razón con que antes pudo hacerlo veinte veces a ellos y a nosotros– con un penalty, que fue la sacudida de emoción más terrible de aquella tarde. En medio de un silencio sepulcral, se adelantó Ohlson, el interior derecha, preparándose para disparar. El único que no se contagió entonces del sobresalto fue Samitier, que siempre en broma, se dirigió al sueco con ademanes vivos, como queriéndole explicar algo. En vista de que el hombre había emprendido dos veces la carrerilla, y Sami, en el momento preciso, se cruzaba como el que lleva mucha prisa, el árbitro le amonestó. Así y todo, no se estuvo quieto. Se fue a un lado, se puso en cuclillas y desde allí, además de gestos y voces, tiraba trozos de barro al balón, escondiéndose tras los compañeros. Cuando al fin Ohlson tiró el penalty, el hombre estaba descompuesto y el esférico salió a dos metros del poste, con gran regocijo español. De tal modo, que Samitier, siempre en broma, se adelantó a Ohlson, le tomó la mano y le felicitó efusivamente. Fue un último gesto, que demuestra nuestro buen humor.
Luego, Sabino, uno de los que más bravamente entraban, despreciando el peligro, chocó con un delantero. Cayeron los dos como muñecos. Al levantarse, el sueco llevaba una clavícula fracturada; Sabino continuó como si tal cosa.
En los minutos restantes la lucha fue épica. Belauste vino a la defensa y su corpulencia y la de Vallana y Arrate impusieron el respeto suficiente para conservar el triunfo más resonante de los que conquistamos a tanta costa. A tanta costa, como que sólo quedaban en el campo siete suecos y ocho españoles. Los demás estaban en la enfermería.
Pero la contienda no había concluido en el campo. Al ir al vestuario nos insultaron por señas y nosotros, por señas, les respondimos. Ya en el pasillo ellos hacían un gesto con los dedos como si afilaran la punta a un lápiz, y por nuestra parte la contestación, por señas también, se podía traducir a todos los idiomas. Con lo que, como era forzoso, llegamos a las manos. Tanta actividad tomó aquella batalla dentro de los pasillos y vestuarios, que tuvo que intervenir la policía para aplacar los ánimos y separarnos, y cuando, una hora después, dejamos el Stadion, ya se habían marchado los suecos. Nosotros íbamos casi todos cojeando o quejándonos de algún dolor, pero más contentos que si nos hubiera tocado el gordo. Argüello estaba más feliz que nunca, y, a pesar de nuestras lisiaduras, reíamos a mandíbula batiente. Nadie se acordaba de que al día siguiente teníamos que jugar un nuevo y dificilísimo partido: contra Italia.
Por la noche, al meternos en la cama, nos dimos cuenta de lo que había sido el partido contra los suecos. Nadie podía moverse, y a la mañana siguiente, cuando nos reunimos, procedentes de los distintos hoteles donde nos hospedábamos, todo eran lamentaciones y quejas. El pobre Lemmel se pasó la mañana de unos a otros, dándonos masaje, para desentumecer aquellos músculos que no querían obedecernos.
Había, a pesar de todo, un excelente humor y un deseo unánime de salir a jugar contra los italianos, que eran los enemigos que ahora nos correspondían, por vencedores de los noruegos.
Aquella mañana la Prensa nos colmaba de elogios y, si la expectación por presenciar el encuentro final, Checoslovaquia – Bélgica, era enorme, la curiosidad por nuestro partido era extraordinaria. Porque ya nos habían descubierto, los belgas y casi todos los cronistas se inclinaban por el triunfo de «la furia española». Una sola reseña nos indignó: la que decía que nuestro juego no era fútbol, sino un alarde de fiereza, que tenía su reflejo en las plazas en donde las mujeres aclamaban y besaban a los más famosos toreadores. Se pensó hasta en ir a pedir explicaciones al redactor… taurino, pero como el partido de la tarde era, de momento, lo más importante, se aplazó hasta después.

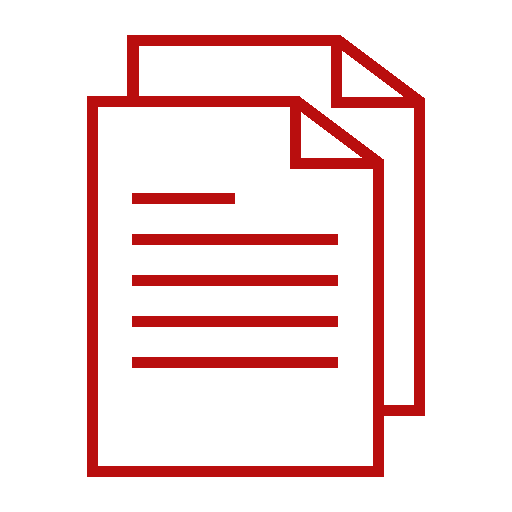






 ACCEDER A TIENDA CIHEFE
ACCEDER A TIENDA CIHEFE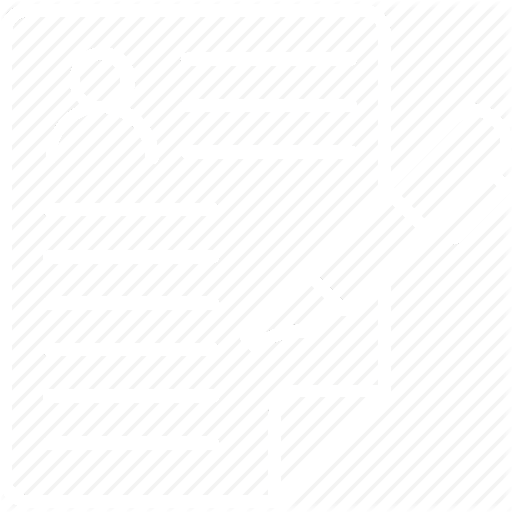 ACCEDER A FORMULARIO
ACCEDER A FORMULARIO